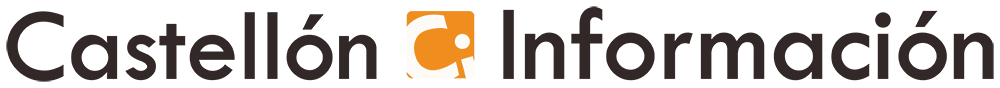El último pleno ordinario del Ayuntamiento de Benicàssim, celebrado en octubre de 2025, dejó una escena que invita a detenerse y pensar. La expulsión del edil del grupo de no adscritos por parte de la alcaldesa no fue solo un gesto de autoridad, sino también un espejo en el que conviene mirarnos como comunidad política.
El episodio, más allá de las circunstancias concretas, nos recuerda que el pudor político —esa forma de respeto interior que marca los límites del poder— es una virtud cada vez más rara en la vida pública. El pudor no es timidez ni debilidad; es la conciencia de que hay cosas que pueden hacerse, pero no deben hacerse. Es el freno moral que impide que la fuerza del cargo se imponga sobre la dignidad del otro.
Aplicado a la política local, el pudor significa saber que el poder se ejerce con contención, no con exhibición. Que el pleno municipal no es un escenario donde demostrar quién manda más, sino un espacio para buscar acuerdos, expresar diferencias con respeto y servir al bien común.
Cuando el pudor se pierde, aparecen sus deformaciones: el narcisismo político, que convierte al representante político en protagonista de su propio espectáculo, dejando de ser mediador, y el utilitarismo sin límites, cuando todo se justifica por la eficacia, cuando los fines parecen purificar cualquier medio y se olvida que la dignidad de las personas no es negociable.
Y, quizá lo más grave, se instala la pérdida de la vergüenza moral: cuando ya no nos escandaliza la desmesura, la descalificación o el abuso. Cuando el poder se normaliza como territorio de impunidad y el respeto deja de ser un valor político.
Benicàssim, como cualquier municipio, necesita ediles con sentido del límite: capaces de disentir sin humillar, de corregir sin imponer, de ejercer autoridad sin convertirla en dominio. Porque la política, en su mejor versión, no es una lucha por ocupar espacio, sino una búsqueda compartida de equilibrio y respeto.
Quizá, al final, el pudor político sea la forma más alta de inteligencia democrática: la que reconoce que el poder sin contención acaba perdiendo legitimidad, y que la grandeza de un cargo no está en su fuerza, sino en su templanza.
Benicàssim merece una política con pudor. No por debilidad, sino por decencia. Porque cuando la vergüenza moral se pierde y el poder se convierte en espectáculo, el daño no lo sufre un concejal ni una alcaldesa: lo sufre la democracia misma. Sólo donde hay respeto, puede haber verdadera autoridad.