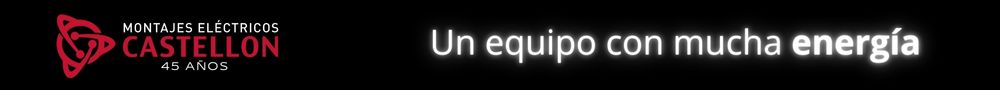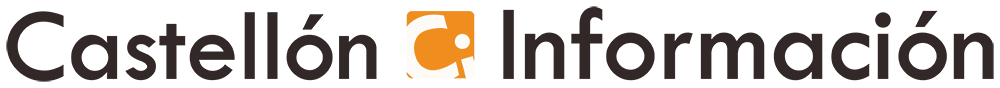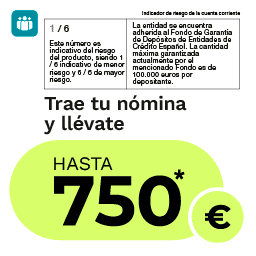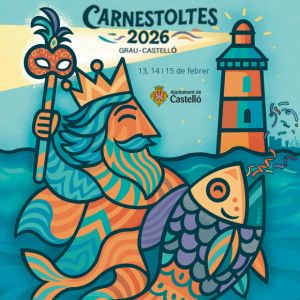Miguel Bataller. Ciudadano del Mundo y Jubilado.
Estos dos conceptos se confunden con tanta facilidad que tendrían que ser asignaturas troncales en la vida de todos los padres y educadores de España, para evitar lo que a continuación paso a explicar.
Por lo visto en el curso académico 2013-2014 el Defensor del Maestro o Profesor, ha recibido más de 3.500 reclamaciones de sus defendidos, por insultos, malos tratos sicológicos o físicos e incluso brutales agresiones, que acabaron en los tribunales con penas de privación de libertad para los agresores y multas muy importantes.
Pero curiosamente y contra lo que se podría pensar, la mayor parte de esas denuncias tienen su origen en la Enseñanza Primaria, es decir entre maestros de chiquillos entre la niñez y la preadolescencia.
Inmediatamente uno sabe que todos esos malos tratos y agresiones no vienen de los niños, sino de sus padres.
Unos padres que en términos generales pertenecen a la generación de mis hijos y eso me lleva a la presente conclusión:
¡Qué mal educamos a nuestros hijos!
Mi generación, la de ‘los niños de la postguerra’, nunca hubiera tenido la osadía de desautorizar a un maestro en defensa de su hijo.
Sabíamos que ese era el final del proceso de educación y formación de nuestros hijos.
Teníamos muy asumido, que esa doble labor necesitaba de una simbiosis perfecta entre la familia y los responsables de la enseñanza, y que para llevar a buen puerto ese proceso formativo de nuestros hijos, era imprescindible unir fuerzas en busca de ese objetivo común, en vez de enfrentarnos entre nosotros.
No recuerdo en mi vida infantil ni juvenil, haber oído el menor reproche de mis padres sobre la labor educativa o de enseñanza de mis maestros, ni tampoco de boca de mis maestros y educadores nació nunca el menor reproche sobre la actitud de mis padres respecto a nosotros.
Tuve (y lo he agradecido toda mi vida) una enseñanza espartana, que me hizo comprender desde muy pequeño, que lo que quisiera conseguir, tendría que ser con mi esfuerzo, y por eso siempre me esforcé al máximo.
Mis padres me dieron todo el amor y comprensión que supieron y pudieron y mis profesores sobre todo en mi proceso infantil y juvenil, fueron también muy justos conmigo, pero su disciplina era innegociable.
Y a base de amor y disciplina, de esfuerzos de unos y otros forjaron el carácter que ahora tengo, que no es ni mejor ni peor que el de la inmensa mayoría de personas entre los sesenta y los ochenta años.
Quizás aquella educación y formación tan estricta, hizo que muchos de los padres de mi generación, llegáramos a dudar de la conveniencia del proceso formativo y educativo que recibimos y levantamos el pié del acelerador y pisamos en cierto modo el freno.
Craso error.
En cuanto un niño, encuentra una fisura en la relación ‘padre-profesor’ trata de hurgar en la herida, de abrir la fisura para convertirla en distancia e inconscientemente está perjudicándose a si mismo sin saberlo.
Y en cuanto el padre pone en cuestión la idoneidad del profesorado, el hijo pierde el respeto a los dos sin saberlo, ya que acaba sin brújula que le oriente.
No pueden existir dos brújulas diferentes para llegar a un mismo destino, si cada una de ellas esta configurada de diferente modo, o con la N y la S cambiadas de posición.
Tengo la impresión de que esa es la raíz del problema que ahora aqueja a la educación y formación de nuestros nietos.
Antes los profesores enseñaban y educaban, los padres estábamos en un proceso continúo de aprendizaje a ser padres y de educar a nuestros hijos dentro de unos parámetros homogéneos a los de los maestros o profesores.
Con la presente dicotomía de funciones, los maestros de dedican exclusivamente a tratar de ‘enseñar’ a sus alumnos, porque en cuanto superan esa línea y tratan de educarles aplicando principios de disciplina espartana, una sociedad desquilibrada, les desautoriza les impide expulsarles de clase, e incluso del centro de no mediar causas excepcionales y acaban perdiendo el sentido de autoridad, del que estaban investidos los maestros de nuestra época.
Habría que crear una ‘escuela de padres’, antes de mandar a los hijos al Colegio, pero creo que hemos llegado tarde.
Ahora no solo los padres se permiten desautorizar y agredir verbal o físicamente a los maestros, como demuestra ese estudio estadístico, sino que son ya bastantes los hijos que se atreven a golpear y agredir a sus padres y a sus educadores como consecuencia de la sociedad que hemos edificado.
Hemos caminado hacia atrás, como los cangrejos.
Algo habrá que hacer, para desandar lo andado.