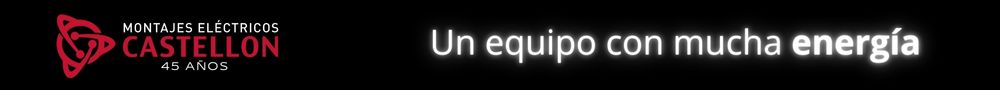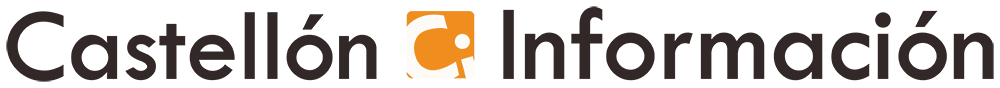Por la festividad de ‘Todos los Santos’ acudimos a los cementerios para recordar a nuestros difuntos. El amor que les profesamos queda de manifiesto en el cuidado y el adorno con flores de sus tumbas. La Iglesia además nos recuerda, en especial en estos días, la importancia de no descuidar la oración por los difuntos. “Es una idea santa y piadosa orar por los difuntos, para que sea vean libres de sus pecados”, leemos en el segundo libro de los Macabeos (2,12). Siguiendo esta recomendación, ya desde el siglo II, la comunidad de la Iglesia reza por los difuntos.
Al orar por los difuntos hacemos profesión de la fe en la vida eterna, de nuestra esperanza en un futuro reencuentro con ellos junto al Padre Dios, de nuestra confianza en la misericordia de Dios y de la comunión con quienes nos han precedido en el Señor.
El Papa Benedicto XVI nos dejó en la encíclica Spe Salvi unas claras palabras sobre el estado en el que se encontrarán las personas tras el tránsito de la muerte. Dice que puede haber personas que hayan vivido pisoteando el amor y que en ellos ya nada se podrá remediar; en ellas la destrucción del bien será irrevocable, será el infierno. Otras personas se habrán impregnado totalmente de Dios y su muerte no será más que la culminación de su vida terrena en el cielo; son esa multitud inmensa de santos anónimos que recordamos en la Fiesta de Todos los Santos y a quienes pedimos que intercedan por nosotros; ellos rezan por nosotros todavía peregrinos en este mundo.
Pero sigue diciendo que “según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la experiencia humana. En gran parte de los hombres -eso podemos suponer- queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal; hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma”.
Quienes mueren así pasan por una purificación en el purgatorio antes de poder contemplar directamente a Dios y disfrutar para siempre de su paz y de su gloria con tantos otros que han muerto en el Señor: familiares, amigos, conocidos y una multitud de santos. Dicha purificación comporta dolor y alegría. Dolor porque quema lo impuro que hay en ellos y les impide la visión de Dios; y alegría porque sabemos que van a ser totalmente de Dios. Nosotros podemos y debemos pedir por esas personas. Es lo que hace la Iglesia, es lo que hacemos los cristianos.