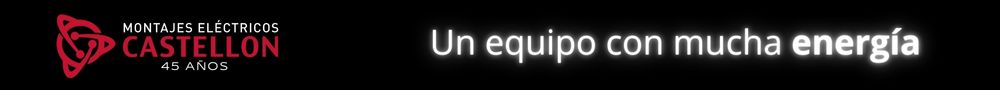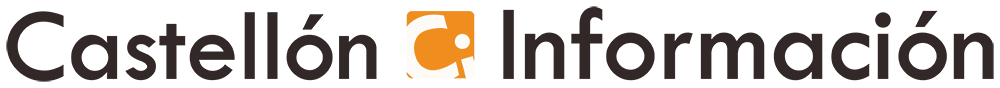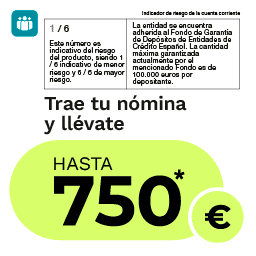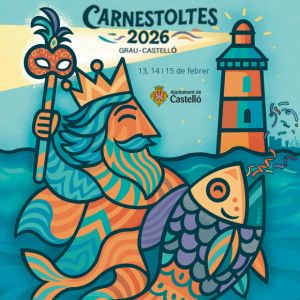Ayer diluvió y Madrid se colapsó. Yo también estuve al borde. Me quedé atrapada en un vagón de metro mientras se filtraba agua durante una hora.
Estuvimos cuarenta minutos sin saber absolutamente nada del plan de rescate. Estábamos hacinados (la gente intentaba evitar la cascada de agua del interior y se hacía a un lado). Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando mi cabeza empezó a funcionar como una locomotora.
Lo que aparentemente desde fuera era una situación que estaba bajo control —lo de las inundaciones en la línea 5 de Madrid es el pan de casi cada día— desde dentro se vivía de forma totalmente descontrolada. Ningún aviso por megafonía. Ningún tipo de información. Milagrosamente teníamos cobertura. Aunque sólo unos pocos tenían batería. Yo no me encontraba entre los afortunados. Eso sí, racioné ese 7% como si fuera la mejor de las ingenieras. No grabé cada chorro de agua que nos iba ganando terreno, ni las caras de pavor, de desconcierto, tampoco capturé las risillas nerviosas. Ese 7% lo empleé en lo que muchas veces ya hemos denominado “la medicina universal”: la música. Me vino un pequeño flash de la pandemia, cuando lo único que nos mantuvo en pie fue, una vez más, el arte. No hay prueba más fehaciente en nuestro siglo de que el hombre tropieza dos veces con la misma piedra que esa: ni si quiera una pandemia ha conseguido que, de una vez por todas, el aplauso a artistas y sanitarios dure más de lo que tarda en quitarse un toque de queda.
Llevaba días peleándome con la ansiedad y, aparentemente, esta vez iba ganando yo. ¿Mi mayor miedo en ese momento? Os podéis imaginar, ¿no? ¿Cómo de trágico para una persona con ataques de pánico puede ser verse encerrada en un vagón abarrotado de gente sin una idea aproximada de cuándo volverá a la superficie? Ahí, curiosamente, los mandos de la razón se dividen y parece que la serenidad y el pánico gobiernan a partes iguales. Como si la cabeza fuera una especie de nave y estos dos se pelearan por tener los mandos un ratito cada uno.
Mi parte racional buscaba las canciones más animadas entre mi playlist de favoritas, aquellas que estaban ancladas a recuerdos agradables tan tangibles que pareciese que volvía a estar allí por un instante. Intentaba repetirme como un mantra que no iba a ocurrir nada malo, que mantuviera la calma. Incluso se me pasó por la cabeza arrojar algo de luz a aquel momento y, en un ataque de desvergüenza y desparpajo, animar a la gente a cantar, a pasarlo bien en la incertidumbre, como si de una película de Hollywood se tratase.
Sin embargo, pronto apareció mi parte irracional —y la que se activa con mayor fuerza en los casos donde la supervivencia está en juego (o cuando así lo percibe)— que analizaba con detenimiento las mínimas expresiones de todos los que me acompañaban en ese encierro involuntario intentando leer entre líneas: el adolescente que grababa cada nuevo acontecimiento, el señor mayor que aportaba algo de serenidad, la mueca de sorpresa del chico de al lado, el enfado de la señora y así los sucesivos cuarenta minutos restantes. Fue en ese momento cuando deseé dos cosas con todas mis fuerzas: la primera fue tener la experiencia que te dan los años cargados de daños y aventuras, como para tener la serenidad que reinaba en el cuerpo de aquel señor de unos 65 años. La segunda fue tener la capacidad de concentración mucho más entrenada. Deseé en realidad ser como una especie de yogui o monje budista, qué sé yo, solo para poder dominar mis pensamientos con la precisión de un cirujano y no sentirme presa del miedo en aquella ocasión que requería de una serenidad implacable. “Pero, ¿qué me ocurre? ¿Cómo se me puede pasar por la cabeza que no van a venir a por nosotros, que nos van a dejar morir aquí?” Pensaba. Y en mi interior reinaba la confusión: por un lado, me tranquilizaba pensar que estaba en la capital de un país desarrollado. Por otro, me preocupaba que justamente un problema tan nimio, tan conocido, tan “solucionable”, se diera con tanta frecuencia justamente en un país desarrollado. Y, para rematar, pensé: “¿Y por qué estoy tan segura de que van a esmerarse tanto en sacarnos a nosotros de aquí, si en el otro lado del mundo se esmeran por quitarles la vida a otros miles de personas? ¿Acaso vale más mi vida que la suya?” Veinte minutos más tarde nos estaban sacando de allí.
Vaya, quizá no era todo tan catastrófico como parecía en mi mente. Quizá sí, algunas veces, unas vidas valen más que otras. Aunque no sé quién ni por qué decide que así sea.